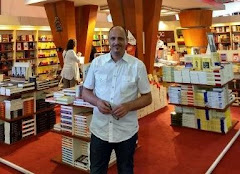Sin embargo, casi todos creemos saber de qué se habla cuando se menciona a la Escuela de Fráncfort y la Teoría Crítica. Versiones difundidas en el sentido común culto fusionan las posiciones de Adorno sobre estética y su intervención decisiva en el campo de la música moderna, la mirada detallista e innovadora de Benjamin sobre la cultura urbana y material, la gran suma filosófico-histórica de Horkheimer y Adorno sobre la razón ilustrada, las exploraciones de Marcuse sobre la subjetividad en el capitalismo. Ellos, los francfortianos, discutieron largamente mientras mantenían una identidad que, pese a los conflictos, es rara en otros grupos. Son un mosaico, pero los unía una tarea común que hoy ya podemos definir (sin olvidar, por supuesto, el proyecto de Sartre) como el último gran capítulo de la dialéctica, el último capítulo posible del marxismo filosófico.
La Escuela de Fráncfort, de Rolf Wiggershaus, publicado en alemán en 1986 y ahora editado en castellano, es una historia de este grupo excepcional.
Los comienzos
En 1940, murió, después de años de parálisis física e inhabilidad mental, el primer director del Instituto para la Investigación Social que se fundó en 1924 con dinero aportado por Felix Weil, hijo de un exportador de cereales que se había enriquecido en la Argentina. Los tres años y medio que lo dirigió Carl Grünberg son un comienzo. Las autoridades universitarias alemanas miraban con desconfianza a ese Instituto financiado por un joven mecenas marxista, que promovía un programa marxista de investigaciones y repartía sus becas entre estudiantes también marxistas, muchos de ellos militantes del Partido Comunista.
Providencialmente, la enfermedad de Grünberg hizo posible un nuevo comienzo. Cuando, en 1930, dejó la dirección del Instituto, el nombramiento de un casi desconocido Max Horkheimer fue una decisión administrativa que contenía en su centro el futuro institucional de la Teoría Crítica. Los anales del Instituto pasaron a llamarse Zeitschrift für Sozialforschung, nombre que se volvió clásico. En su conferencia inaugural, Horkheimer establecía un delicado equilibrio entre el programa francamente marxista de su antecesor (suscripto por el mecenas Weil) y una fórmula que pudiera sonar aceptable en el medio universitario alemán que, aunque singularmente avanzado en Fráncfort, de todos modos no habría tolerado por mucho tiempo un programa de investigación exclusivamente centrado sobre el marxismo.
Así, Horkheimer se refiere a la filosofía clásica alemana, a la idea de totalidad en Hegel y extrae de allí la fundación metodológica y teórica de un proyecto que investigara las relaciones de economía, sociedad y cultura.
Como queda ampliamente probado por Rolf Wiggershaus, la llegada de Horkheimer fue inesperada, estratégicamente astuta y finalmente providencial. Con todo detallismo, Wiggershaus cita las cartas, las instrucciones y las observaciones ministeriales que armaron el tinglado en el cual pareció prudente aprovechar la enfermedad de Grünberg para imprimir un giro.
En la extensa lista de nombres que protagonizan o son figuras secundarias de este primer capítulo, Wiggershaus ofrece pruebas de una recurrencia: son muchos los judíos (conservadores o liberales, pero siempre ilustrados y de sentimientos profundamente alemanes, es decir, judíos integrados), burgueses urbanos, grandes comerciantes o industriales con inclinaciones a la acción pública prestigiosa y el mecenazgo de las artes y las ciencias.
Aunque Wiggershaus no lo subraya especialmente, es significativa esta tipología porque, frente a ella, las persecuciones del nazismo, que sucederían muy pocos años después, no se vuelven incomprensibles para quienes las desataron, pero sí, en gran medida, para quienes las padecieron en esta franja que no estaba habituada ni a la segregación ni al desprecio.
Personalidades
Después del "relato de comienzos", se pasa a las biografías tempranas de los principales integrantes del grupo: desde las novelas escritas por Horkheimer en su juventud a la formación judaica y psicoanalítica de Erich Fromm, que se plantea el cruce teórico entre la teoría de los instintos y la teoría de clases, y termina fijando en el Instituto la primera sede universitaria del psicoanálisis en Alemania.
Estas detalladas e interesantes "vidas francfortianas", de todos modos, interrumpen el curso de una historia. Arman un friso biográfico, donde no es posible detenerse en lo que quizás hubieran sido algunos paralelos significativos (Horkheimer como una especie de Engels joven y judío, por ejemplo, poniendo de manifiesto, por si hiciera falta una vez más, la pertenencia de los judíos al suelo de la cultura alemana, y también las insospechadas supervivencias de romanticismo social en sus obras juveniles). Quizás, el intercalado de las vidas en curso de formación intelectual no haya sido la mejor estrategia expositiva, aunque cada vida tomada en sí misma es interesante como una miniatura. Otra estrategia de exposición habría partido de los grandes teóricos leídos por casi todos, como Lukacs o Korsch o Weber, para delinear un trayecto común a la época.
Sin embargo, aunque las biografías juveniles interrumpan la historia de los primeros años del Instituto, abren una perspectiva desde la que se comprueba que allí se reunieron tendencias que estaban un poco por todas partes en la izquierda marxista alemana intelectual y juvenil, que se consolidaron porque el Instituto les dio una adscripción académica y el dinero que la universidad de Fráncfort no habría invertido.
El capítulo donde transcurren estos primeros años lleva el nombre significativo pero intrigante de "El ocaso" (Dämmerung, que la edición en inglés traduce, menos herméticamente, por "Amanecer", tal como lo permite la palabra alemana). El título es el de un libro de Horkheimer, publicado en 1934, donde Wiggershaus encuentra la prueba de que tenía ya el programa de una filosofía futura y de una "teoría científica de la sociedad". Ese programa atravesó más de tres décadas, como convicción, como promesa, como horizonte discutido por la propia Teoría Crítica. José Sazbón, gran especialista argentino desparecido hace dos años, sintetizó el conflicto finalmente generado por la idea de totalidad que los lineamientos de Horkheimer compartían con Lukacs. Sazbón concluye que el hegelianismo totalizante del programa de Horkheimer se "dislocará" en las vías recorridas por muchos francfortianos: el psicoanálisis, la antropología, la crítica nietzscheana.
Las historias intelectuales que incluye Wiggershaus en este primer capítulo son una demostración de que, desde el comienzo, la teoría crítica era mucho más y mucho menos de lo que prometía. Lo muestra el itinerario, en los años veinte, de Theodor Adorno, que hace un pasaje breve y frustrante por el Instituto, se va a Berlín donde tiene una relación fundamental con Benjamin y regresa para trabajar con Paul Tillich y establecerse en ese marco institucional, aunque desconfiando o recusando la idea de una totalidad inalcanzable en la filosofía contemporánea.
Pero un verdadero ocaso, no simplemente el de la idea hegeliana de totalidad, amenazaba a los jóvenes de Fráncfort. El mismo día en que Hitler fue nombrado canciller del Reich, las SA (tropas de choque de camisas pardas) se apoderaron de la casa de Horkheimer. Comenzó el exilio que llevó a los francfortianos a Estados Unidos. Adorno, siempre siguiendo un camino diferido o diferente, intentó una carrera en Oxford, donde se lo ubicó, para su humillación, en el lugar del estudiante de doctorado. Wiggershaus cita largamente la correspondencia de 1934 entre Adorno y Horkheimer: "Usted (le escribe Horkheimer) si no ha cambiado mucho, es una de las pocas personas de las cuales el Instituto y la especial tarea teórica que busca cumplir tienen algo que esperar en el plano intelectual".
Aunque la afirmación fuera, en ese momento, injusta con Erich Fromm, todo acontece en el relato de Wiggershaus como si Horkheimer conociera el borrador del futuro o como si algunos rasgos personales de Adorno alcanzaran para explicarlo. "Fijaciones" o celos, desconfianza hacia otros intelectuales como Kracauer, disidencias pequeñas pero significativas que terminaron en separaciones, como con Erich Fromm. Ambos, Adorno y Horkheimer, sentían en cambio una rara atracción por Benjamin, precisamente el que no llegó nunca al exilio.
Wiggershaus deja dos cosas en claro. La primera, más indiscutible por menos teleológica, es que tanto Horkheimer como Adorno estaban fascinados con Benjamin, y se lo comunicaban mutuamente en varias cartas de 1936, aunque quizá nunca pensaron que pudiera integrarse del todo a la empresa común, por la persistencia en Benjamin en "conceptos teológicos" insertados en una filosofía donde tampoco terminaba de reconocerse la dialéctica. La segunda, que era casi inevitable que Adorno y Horkheimer terminaran trabajando juntos en laDialéctica de la Ilustración, como si el nazismo, los desencuentros del año 34, en que uno ya estaba en Nueva York y el otro todavía tentado en seguir una carrera como crítico musical en Alemania, hubieran sido detalles de una historia empírica que nunca llegaron a poner en peligro esa obra esencial. Sin embargo, Wiggershaus también muestra que Horkheimer, siempre tajante en sus intervenciones como organizador, vaciló entre una colaboración filosófica de gran alcance con Adorno y el camino multidisciplinario inscripto en el programa fundador nunca abandonado, incluso cuando el Instituto regresó a su primera sede alemana después de la guerra.
Diálogos en el exilio
Durante el período norteamericano, esa vía multidisciplinaria hizo posible la alianza con Paul Lazarsfeld, trazando un desvío más académico y empirista. Eran, sin embargo, hombres de texturas intelectuales muy diferentes: Lazarsfeld, cuando en 1938 Adorno se sumó al proyecto de investigación sobre la radio y sus efectos, le estampó el estereotipo del "profesor alemán que, no obstante, dice una cantidad de cosas interesantes". Por esta misma extrañeza de origen y formación, Horkheimer se ve obligado a explicar varias veces por qué la Zeitschrift für Sozialforschung siguió siendo publicada en alemán hasta 1939, evitando las traducciones siempre peligrosas (por su tendencia a las "simplificaciones y popularizaciones"), y también porque en ese momento era la única revista independiente publicada en esa lengua. Precisamente en su último número en alemán, se publicó un artículo de alto impacto de Horkheimer: "Los judíos y Europa".
Es característico del relato de Wiggershaus recorrer cuántos caminos laterales aparezcan. El proyecto inconcluso de Benjamin sobre París, capital del siglo XIX es abordado en una pequeña monografía intercalada en uno de los capítulos dedicados al Instituto en Estados Unidos. Con excelentes fuentes documentales sigue el tortuoso itinerario del intercambio entre Adorno y Benjamin, y las objeciones de Horkheimer, que son menos significativas. Sin duda, el intercambio entre Adorno y Benjamin es un punto muy alto de debate y colaboración, de desacuerdo, reconocimiento y también ceguera, pero surge el legítimo interrogante de si también lo fue en la historia del Instituto, donde Benjamin no aparece nunca como una figura central, sino como aquel intelectual magnético que atrae a algunos de sus miembros.
Otro ejemplo de excelente análisis intercalado es el de Filosofía de la nueva música; Wiggershaus rastrea las razones del extraordinario impacto y la "felicidad intelectual" que el texto de Adorno le produjo a Horkheimer. Esas páginas, como las dedicadas a Benjamin, son también intermezzi felices dentro del tono predominante de análisis de relaciones intelectuales e institucionales. La tercera inserción monográfica de estas características es dedicada a la génesis y discusión de Dialéctica de la Ilustración, esa obra magna que se convierte en una clave de bóveda del proyecto, recoge líneas inconclusas del pensamiento benjaminiano y le da una centralidad a Horkheimer y Adorno, desplazando hacia otros espacios, de manera definitiva o por bastantes años, a Fromm, Pollock y Marcuse.
El libro de Wiggershaus es una historia de la línea central y de múltiples caminos laterales. Cada una de las ocasiones en que Adorno disiente con Horkheimer (por ejemplo acerca del ensayo de Marcuse sobre el carácter afirmativo de la cultura, para mencionar sólo un caso), prueba que el mismo término de Escuela es poco apropiado. Parece mejor, referirse al Instituto, ya que esta denominación administrativa y académica no establece los mismos compromisos de unidad que estuvo siempre amenazada por las desavenencias filosóficas de un grupo que se diferencia a medida que pasa el tiempo.
Pero las disensiones no fueron solamente teóricas o metodológicas. Sobre todo en los Estados Unidos, en los difíciles años de fines de los treinta y comienzos de los cuarenta, cuando llegan definitivamente todos los emigrados, valen también los conflictos por la escasez de fondos; los manejos financieros de Horkheimer que, secretamente, se reserva una parte importante de los de la Fundación que había financiado al Instituto en Alemania; su tenacidad para presentar proyectos que intersectaran aquello que los financiadores académicos americanos y también del American Jewish Committee podían aceptar y lo que la gente del Instituto podía y se interesaba en hacer. Horkheimer, por otra parte, incitaba a los miembros con quienes simpatizaba menos a buscar sus medios de vida en otras agencias, especialmente en las del Estado norteamericano, como en los casos de Marcuse y Pollock.
El proyecto sobre antisemitismo fue el último gran proyecto diseñado en los Estados Unidos. En el comité consultivo de la investigación se alinearon celebridades no sólo originadas en el Instituto sino también grandes nombres como Margaret Mead o Robert Merton. Wiggershaus, al compilar esos nombres, pone en evidencia que, originarios de Fráncfort, sólo quedaban Adorno y Horkheimer, además de Leo Löwenthal. En las infinitas maniobras que exigió la aceptación del proyecto queda de manifiesto no sólo la destreza administrativa de Horkheimer sino también la inserción lograda en el exilio.
El regreso
Llega, justo en ese momento, el fin de la guerra. Quienes, como Marcuse, trabajaban en agencias de los Estados Unidos especializadas en los problemas del conflicto, se quedaron sin trabajo y Horkheimer les hizo saber que no les estaban esperando sus antiguos puestos, aunque el futuro de la Zeitschrift ocupara a Marcuse tanto como a él y a Adorno. En la nueva situación, la revista podía recuperar un espacio público europeo que estuvo clausurado durante el nazismo. Europa, visitada en esos años de posguerra, puede que "esté condenada por la historia", pero "el hecho de que todavía existe pertenece también a la imagen histórica y abriga la débil esperanza de que algo de lo humano sobreviva" (escribía Adorno a Horkheimer en 1949).
Muchos de los exiliados regresaron. En este punto del relato de Wiggershaus podría hacerse un señalamiento. Su historia es increíblemente detallada en lo que concierne a la génesis de obras y proyectos; los desplazamientos internos del grupo por afinidades filosóficas y personales; y las infinitas tácticas ensayadas frente a las instituciones norteamericanas en los planos financiero y académico. Una dimensión se extraña en toda esta prodigiosa reconstrucción: la del campo del exilio en su conjunto y la del impacto en estos europeos pura cepa de la sociedad americana en la que se insertaron. En este punto, el relato, que sigue todos los desvíos necesarios, no se propone la reconstrucción de una escena más amplia. Digamos que no es suficientemente materialista en lo que concierne al paisaje urbano, cultural y social en el que los exiliados vivieron y que había provocado en ellos el famoso reflejo del "espléndido aislamiento".
Esa ausencia de atmósfera no ocurre, en cambio, en el comienzo del sexto capítulo, el del regreso definitivo a Fráncfort. El choque es violento porque los hombres del Instituto habían emigrado de una Alemania donde la cultura producida por judíos e influida por ellos era esencial. La nación dividida a la que regresaban les presenta sólo el vacío donde esa cultura había vivido enérgicamente.
Fráncfort los recibió en triunfo. Sin embargo, para refundar el Instituto, era necesario conseguir los fondos. Para convencer no a inexistentes mecenas judíos sino a la burocracia estatal, Horkheimer argumenta casi con las mismas palabras de su programa inicial: unir la tradición filosófica y social alemana con las investigaciones empíricas, sólo que, en esta ocasión acaecida veinte años después, sumando los aportes metodológicos de la sociología norteamericana (con la que Adorno ya no tendrá más nada que ver). En 1951 se reabre el Instituto. Pero sus miembros van y vienen. En 1952, Adorno vuelve a Estados Unidos, en un viaje que le resulta más duro que el exilio. Marcuse, que desea regresar a Fráncfort y estrechar una colaboración con Horkheimer, una vez más, fracasa. Pero en 1955 él publica Eros y civilización, el libro que Wiggershaus llama con justicia la Dialéctica de la Ilustración de Marcuse.
Fue la consagración intelectual y pública de los fundadores. Pero también la aparición de nuevos personajes, como Jürgen Habermas, nacido en 1929 cuando se estaba fundando el Instituto, y que elegía escribir en los diarios sobre autores por los que Adorno sentía lejanía y hostilidad. Habermas recuerda el impacto de su primera reunión con Adorno: lo escuchó como si estuvieran hablándole Marx o Freud, los grandes de la cultura alemana en el pasado. Prevaleció la continuidad y, en 1965, Habermas obtuvo la cátedra que había sido de Horkheimer.
La doble imagen que se le ocurre a Habermas (la de una envergadura pretérita aunque presente) es también la que ilustra el final del libro de Wiggershaus. Los jóvenes de los sesenta encontraron una referencia en Fráncfort y, sobre todo, en las fórmulas que sintetizaban su proyecto marxista y dialéctico original. Pero quienes habían escrito y hecho posible ese proyecto estaban cada vez más lejos de ese nuevo mundo insurreccional y culturalmente revulsivo. Quizá la única excepción fuera Marcuse, que miraba intensamente esa sociedad capitalista tardía mientras Adorno, alejado, coronaba su obra filosófica y estética.
Wiggershaus reconstruye, con testimonios muy próximos a los hechos, el año 1967, donde Adorno va de un malentendido a otro en reuniones y conferencias con los estudiantes radicalizados. El relato deja ver perfectamente la naturaleza cultural, ideológica y generacional de una comunicación casi imposible: ni a Adorno le interesa la reforma de la universidad (que fue la bandera con la que comenzaron muchas de las revueltas juveniles de esos años), ni los estudiantes están en condiciones de seguirlo en el proyecto más duro, más difícil, con que el filósofo está terminando su vida. Malentendidos diferentes, pero igualmente insalvables, separaron a los estudiantes de Marcuse, que fue recibido por ellos como una voz de la revolución para escuchar que, en vez de darles un lugar de primera fila en ese futuro, les dice que no son ellos, los estudiantes, los principales protagonistas.
Este final, melancólico pero inevitable en esta gran biografía intelectual colectiva, tiene una vibración personal y el lector adivina en Rolf Wiggershaus (nacido en 1944) un testigo muy próximo de los avatares con los que compone su historia de la génesis y realización de la Teoría Crítica, de la revista y el Instituto. Toda ella provocaba a construir un libro al que es difícil llamar simplemente extenso. Es, al mismo tiempo, agotador e imprescindible. Wiggershaus ha sido implacable en la recopilación de fuentes documentales inéditas y en la revisión de las ya conocidas; se mueve en un terreno que le es familiar desde su doctorado con Habermas, pero no da nada por descontado: revisa todo y no se permite una elipsis en el relato; no da respiro, porque es un investigador que tampoco se lo permite. La escuela de Fráncfort es un atlas, una guía exhaustiva, un repertorio bibliográfico completo y una enciclopedia razonada.




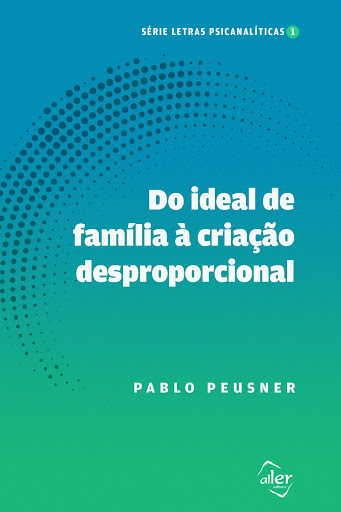
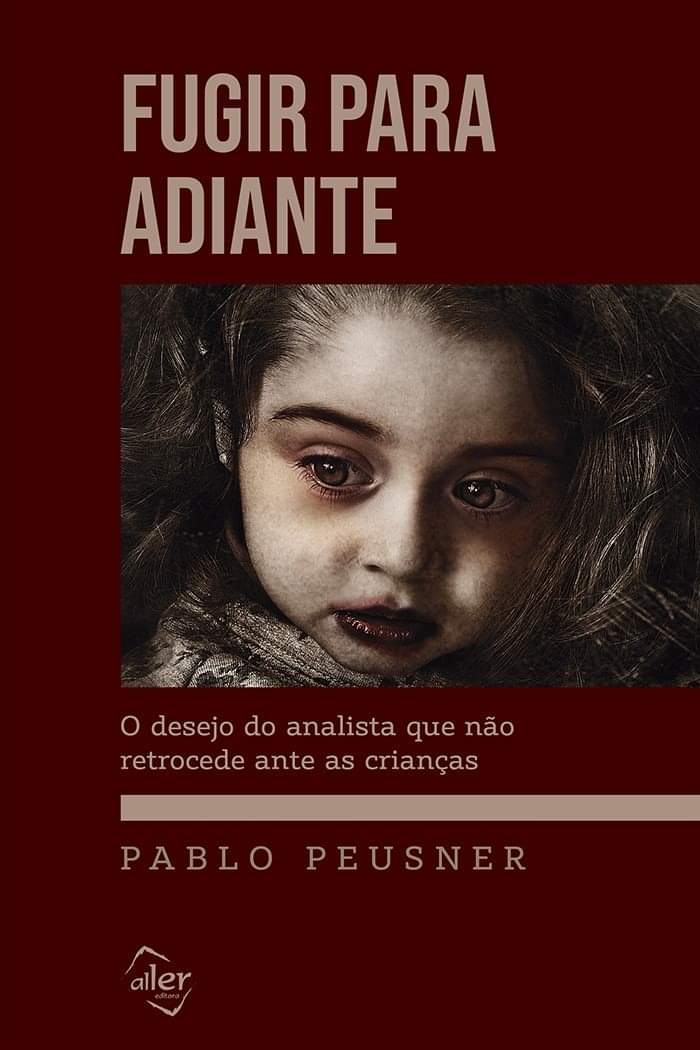
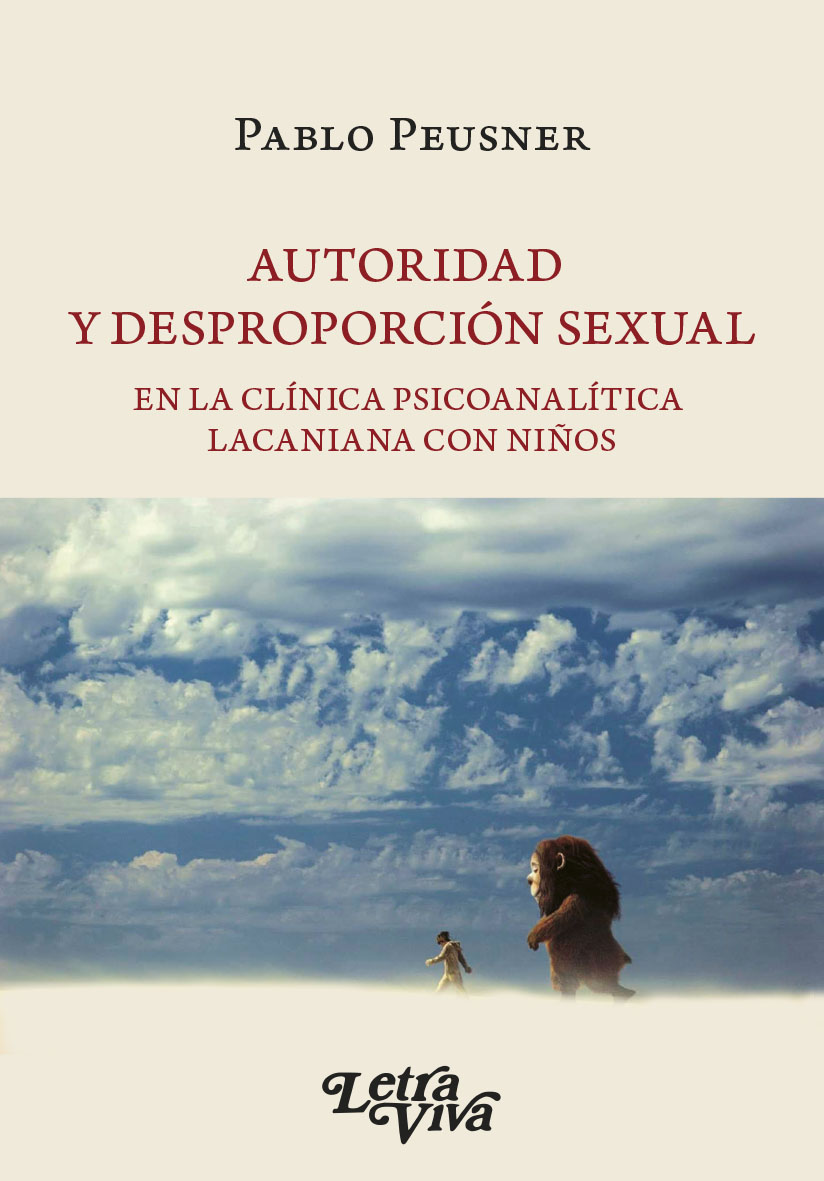

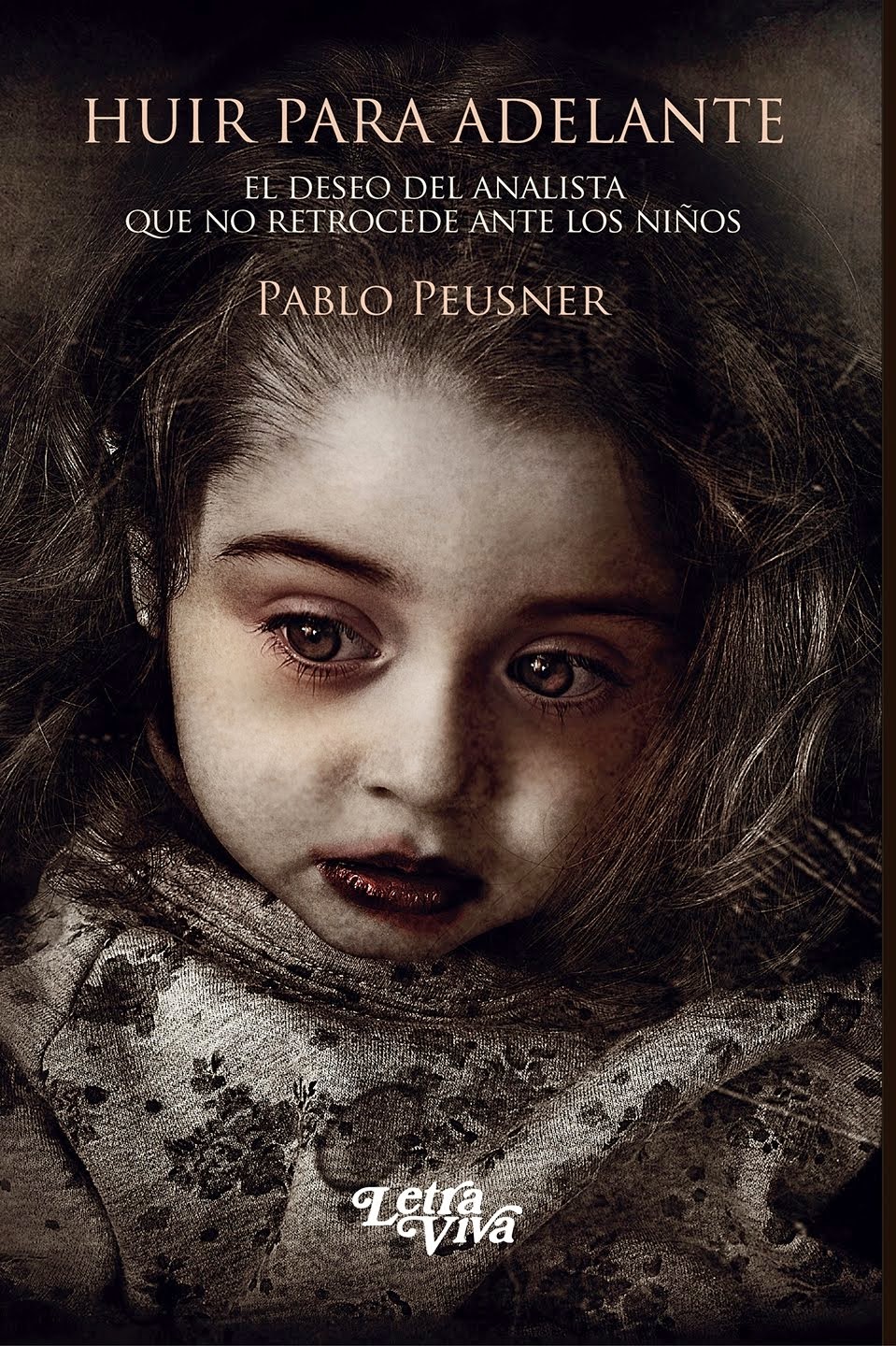
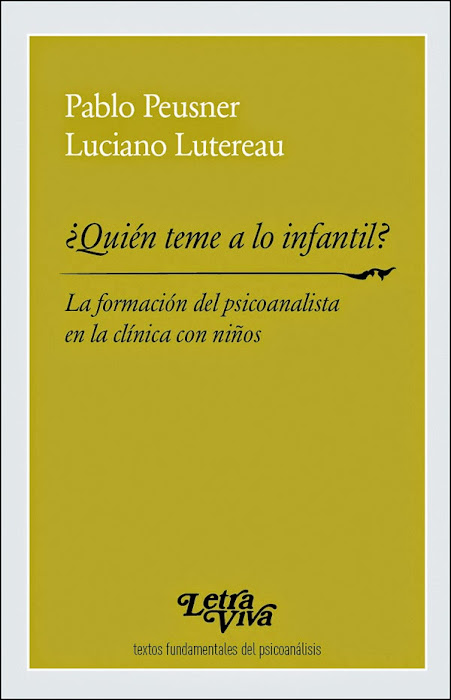

+Frente.jpg)