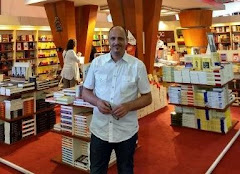Todo el que haya intentado descifrar las complicadas relaciones que existen entre dos cualesquiera de las actitudes emocionales del acápite, convendrá conmigo en que el problema ofrece dificultades excepcionales. Espero, con todo, que las reflexiones que se expondrán a continuación habrán de contribuir en alguna medida a dilucidar por lo menos la naturaleza de esa complejidad, facilitando así la aproximación a los problemas más fundamentales que yacen detrás de ésta. Según lo observamos en nuestra diaria práctica analítica, conseguir por lo menos que los problemas sean formulados con claridad no constituye, por cierto, la parte menos difícil de la tarea. ni tampoco la menos importante.
Consideremos primero los aspectos más puramente clínicos de estas relaciones. El núcleo del problema se hace bien pronto evidente: es que existe una curiosa serie de formaciones estratificadas, relacionadas la una con la otra: relación que consiste a menudo en una reacción. Esto es aplicable a cada una de las actitudes emocionales en cuestión, de modo que es posible encontrar a una de ellas en un nivel dado de la mente, a otra en otro nivel más profundo, nuevamente a la primera en un nivel más profundo todavía que la anterior, y así sucesivamente. Es esta estratificación la que hace tan difícil establecer cuál es el primario y cuál el secundario de dos grupos cualesquiera. Para decirlo en términos más dinámicos, es la compleja serie de reacciones recíprocas existentes entre estas actitudes, la que hace difícil determinar cronológicamente sus relaciones evolutivas.
Permitidme ahora que ilustre estas generalizaciones. Si nos hallamos en presencia de un enfermo que padece de una neurosis de temor, en cualquiera de sus formas, o de “ansiedad morbosa", fijada o no, sabemos por experiencia que también debe hallarse presente sin duda la culpa. A veces resulta fácil demostrarlo, otras en cambio sumamente difícil; pero sabemos que si el análisis es conducido en forma consecuente, la verdad de dicha proposición habrá de quedar demostrada. No sostengo de manera abstracta que el temor no pueda existir independientemente de la culpa, pero sí habré de sostener que el temor que se observa clínicamente, es decir, la neurosis en la que el temor constituye uno de los síntomas, oculta siempre tras de sí a la culpa. Según lo observara ya hace mucho tiempo Shakespeare, "es así que la conciencia hace cobardes de todos nosotros". El asunto no es tan sencillo, sin embargo. No puede ser que una reacción emocional, tan antigua desde el punto de vista filogenético como lo es el temor, dependa exclusivamente, o sea generada, por otra de adquisición tan reciente como la de la culpa, cuya existencia misma (al menos en su forma plenamente desarrollada) es dudosa en todo otro animal que no sea el hombre. Tenemos aquí un ejemplo de cómo la cultura biológica del investigador puede llegar a servir de freno a la investigación clínica, previniéndonos contra la posibilidad de extraviamos. Nuestro escepticismo, en efecto, se verá confirmado si practicamos una investigación analítica aun más profunda, especialmente de las primeras etapas de la evolución infantil, la cual nos ofrecerá abundantes pruebas de que la culpa proviene a su vez de un estado anterior de temor. Y vale la pena recordar, a este respecto, que aquélla puede hallarse oculta en capas extraordinariamente profundas. Puede ocurrir que el enfermo haya llegado hasta tal punto a expresar sus conflictos inconscientes de culpa en términos de temor consciente, a convencerse tan completamente de que sus dificultades provienen del temor y nada más que del temor, que sean necesarios años de análisis antes de que pueda hacer consciente la culpa oculta. Si no fuera porque este procedimiento no resuelve necesariamente por sí solo el problema terapéutico, bien podría el analista, una vez que le pone fin, descansar de sus afanes, satisfecho de haber hallado plena respuesta al problema de la génesis de la fobia, a saber, que ésta se origina en la culpa.
Parecida estratificación es dable observar en el caso del odio. Este es uno de los disfraces más comunes de la culpa, y es fácil comprender la manera como funciona. El odio hacia alguien implica que esa persona, por su crueldad o falta de benevolencia, es el causante de nuestros sufrimientos; es decir, que éstos no son autoinfligidos o debidos en modo alguno a nuestra culpa. Se logra de ese modo desplazar toda la responsabilidad y el sufrimiento producidos por el sentimiento inconsciente de culpa, sobre la otra persona, la que es cordialmente odiada en consecuencia. Este mecanismo, desde luego, es bien conocido en la situación de la transferencia. Sabemos que detrás del mismo se oculta siempre la culpa, pero la prosecución del análisis nos demostrará, según mi opinión, en todos los casos, que el sentimiento de culpa depende a su vez de una capa aun más profunda y completamente inconsciente de odio, que difiere notablemente del odio de la capa superior en cuanto no es egosintónico.
En la última de las tres combinaciones posibles, o sea la del temor y el odio, se observa la misma cosa. El odio, especialmente en sus formas más atenuadas de mal humor, irritabilidad e ira, constituye con bastante frecuencia un disfraz o una defensa contra un estado oculto de aprensividad. Esto puede ocurrir en forma crónica, como en los casos de sujetos de carácter desagradable o irritable, o en forma aguda, como ocurre cuando una alarma súbita provoca una explosión de ira y no de pánico. Tenemos, sin embargo, motivos para pensar que el temor subyacente rara vez existirá, si es que existe, a menos de que haya una capa aun más profunda de odio, del mismo tipo egodistónico que se mencionó hace un momento.
En los tres casos citados, pues. no es difícil demostrar la presencia de tres capas, de las cuales la primera y la tercera son de la misma naturaleza. En uno de dichos casos el temor constituye la capa más profunda-, en los otros dos la constituye el odio. Pero no hemos hecho hasta aquí sino abordar el problema, pues el estado de cosas que se ha descrito sólo nos demuestra la naturaleza de la complejidad que encierra aquél, pero nada nos dice acerca de las relaciones cronológicas o etiológicas definitivas. Para esto se necesita un análisis más profundo, a cuyo efecto será más sencillo considerar esta vez por separado a cada una de las tres actitudes emocionales. Comenzaremos por la del odio, pues parece ser la menos complicada de las tres.
II
Hemos visto cómo diversas manifestaciones del impulso del odio pueden encubrir tanto a la ansiedad como a la culpa, aunque hay motivos para suponer que, en todos esos casos, existe debajo de estas últimas otra capa aun más profunda de odio. Es sumamente probable que la más superficial de dichas capas derive de la más profunda, lo que permitiría considerarla, desde cierto punto de vista, como una irrupción de aquello que había sido reprimido. Desde luego que no se trata de una simple irrupción, pues existen varias diferencias notables entre arribas manifestaciones, como ser el fin al cual se dirigen, las condiciones en que surgen, etc. Entre dichas diferencias, la más importante es sin duda la de las relaciones con el yo. La capa que hemos llamado superficial (es decir, consciente) alcanza en la mayoría de los casos y por lo menos en el momento en que se la experimenta, un extraordinario grado de egosintonicidad. Pocas son las emociones de la vida capaces de producir en el sujeto una convicción tan intensa de contar con la razón de su parte, o que lleven aparejadas un sentimiento tan absoluto de autojustificación, como la de la cólera; tales sentimientos alcanzan su cenit en el estado denominado de justa indignación. Muy distinta cosa ocurre, por definición, con la capa de odio más profunda e inconsciente. Si intentamos reconstruir ahora las relaciones precisas que existen entre ambas capas, arribaremos a las siguientes conclusiones: el odio primario representa probablemente la reacción instintiva del niño, generalmente en forma de ira, ante la frustración de sus deseos, especialmente los libidinales.
Este impulso “reactivo" primario se fusiona comúnmente con el componente sádico de la libido, para constituir lo que clínicamente denominamos sadismo. El sobreponerse al objeto frustrador suministra pues dos fuentes de satisfacción erótica: la originaria, previamente frustrada, y la puramente sádica. Más adelante, sin embargo, el sentimiento de culpa turba a esta última satisfacción. La reacción secundaria y consciente de odio constituye un intento de entendérselas con la impotencia que aquélla ha causado. El método a que recurre el sujeto para rebelarse contra la culpa, consiste en proyectarla hacia el exterior y en identificar al agente prohibitivo con otra persona, la que luego es identificada a su vez con la persona frustradora primitiva, en relación con la cual surgiera originariamente el sentimiento de culpa. Es en este sentido que podemos calificar a la capa secundaria de odio, de regreso de lo reprimido, pero dicho regreso se halla estrictamente condicionado por la creación de una fantasía en la que la otra persona se encuentra en falta, o por un comportamiento tal del sujeto frente a la realidad, que tenga por resultado esa misma situación.
Es curioso, y parece paradojal, que se pueda aliviar la culpa exhibiendo precisamente aquello (el odio) que fué la causa generadora de la culpa misma. Nos hallamos familiarizados en psicología con el principio del talión, y con la justeza con que se adapta el castigo al crimen. Tenemos aquí un ejemplo de un principio muy similar, que podríamos denominar "principio isopático” (2) según el cual la causa cura el efecto. Si el odio produce sentimiento de culpa, entonces éste sólo podrá ser extirpado por medio de más odio, o por un odio demostrado de otro modo.(3) El ejemplo más notable de este fenómeno lo constituye la idea, en parte real y en parte ilusoria, a la que se aferran todos los neuróticos, de que el amor constituye la única cura para la culpa y que sólo conseguirán librarse de su sufrimiento persiguiendo y logrando que se les permita perseguir una meta sexual. La idea se compone de una trivialidad redundante (“si me siento libre y se me aprueba en una situación sexual, no sentiré culpa"), y de una ilusión, que consiste en creer que la privación o la frustración deben necesariamente significar culpabilidad.
Puedo citar otro ejemplo de este principio isopático, que guarda además estrecha relación con el lema de que aquí nos ocupamos. En un trabajo anterior acerca del Origen y estructura del superyó, insistí sobre la naturaleza esencialmente defensiva de la culpa, y sobre el hecho de que ésta es generada con el fin de proteger a la personalidad de la privación, que aquélla interpreta característicamente como frustración (producida por el padre, por ejemplo).
Ahora bien, es dado observar clínicamente en las neurosis, y siempre en la situación de transferencia, que esta culpa se manifiesta principalmente bajo la perspectiva indirecta de la proyección, las funciones prohibitivas, condenatorias y frustradoras del agente que provoca el sentimiento de culpa, o sea el superyó, se reflejan en la imagen que el enfermo tiene del analista. Pero además, y por poco desarrolladas que se hallen las tendencias al autocastigo, es de esperar que el enfermo provocara al mundo exterior (substitutos paternos) a fin de recibir castigos. Fácil es ver que el enfermo hace esto con el objeto de disminuir su sentimiento de culpa, pues al provocar el castigo externo atenúa en parte la severidad del interno (autocastigo). Advertimos aquí tres estratos, muy parecidos a los otros tercetos mencionados más arriba: primero, el temor al castigo externo (por ejemplo las manos del padre); luego la culpa y el autocastigo a fin de proteger la personalidad de castigo externo (o sea, el mismo método de la penitencia religiosa); y finalmente la provocación del castigo externo, que es una forma disfrazada del castigo originario, a fin de proteger a la personalidad de la severidad de las tendencias al autocastigo. ¡Se invoca al padre a fin de que salve al sujeto de aquello que a su vez le salvó del padre! Lo mismo que en la terapia de la vacuna, la enfermedad es curada por medio de una dosis de su propia causa, y tal como en aquélla, el éxito de la cura depende de que se pueda dosar a voluntad el agente morboso. La última parte de esta excursión, que espero nos ayudará en nuestras consideraciones ulteriores, nos conduce al segundo de nuestros temas, a saber, el de la culpa. Creo que, en general, los analistas convendrán conmigo en que la observación clínica y analítica demuestra que el sentimiento de culpa es la más oculta (aunque no necesariamente la más profunda) de las tres actitudes emocionales que estamos considerando. Mi experiencia me enseña que la conciencia humana tolera ya sea el temor, ya el odio, más fácilmente que el sentimiento de culpa. Un sentimiento de inferioridad o de general inmerecimiento es lo más que en ese sentido logra hacer consciente la mayoría de los enfermos, y su extraordinaria sensibilidad ante la sola idea de la crítica permite inferir que el riesgo de reconocer en forma real (y no tan sólo verbal) que se hallan en falta, constituye una formidable amenaza para su personalidad. Esta intolerancia varía mucho, desde luego, según las distintas personas, y tengo la firme impresión de que uno de los factores principales de que depende dicha variación es el de la fuerza del sadismo existente. Si esta observación resultara correcta (4) –es decir, si la intolerabilidad del sentimiento de culpa se hallara en relación directa con la ferocidad del sadismo presente– no se podría en ese caso dejar de relacionarla con la opinión de Melanie Klein, de que la génesis del superyó debe buscarse en la etapa sádica de la evolución, más bien que en la fálica. A este respecto es necesario preguntarse: ¿puede surgir el sentimiento de culpa únicamente, como una manera de entendérselas (defendiéndose de ella) con la ansiedad primaria de la libido insatisfecha? En caso contrario, ¿se halla siempre asociado inevitablemente el sentimiento de culpa con el impulso del odio? Por mi parte me inclino a dar una respuesta afirmativa a ambas preguntas, pero con la salvedad importante de que con ellas estamos aludiendo a dos fases del desarrollo de la culpa. En el primer caso no sería realmente correcto hablar de culpa en su sentido pleno: se requiere alguna otra expresión, como pudiera ser, por ejemplo, la de etapa “prenefanda” de la culpa. Dicha etapa debe asemejarse estrechamente al proceso de la inhibición y el renunciamiento; la fórmula parecería ser la categórica de "no debo hacerlo porque es intolerable”. Se trata con ello de evitar la ansiedad primaria, pero la situación se vuelve más complicada cuando se comienza a establecer una relación objetal. Entonces el sadismo, combinado con la cólera de la frustración, irrumpe a la superficie; el amor hacia la otra persona (5) entra en conflicto con el temor al castigo de parte de ésta (castración y alejamiento de la persona amada), y queda así constituida la segunda etapa, la de la culpa, en su pleno desarrollo. Aquí la fórmula sería: “No debiera hacerlo porque está mal y es peligroso”. El amor, el temor y el odio (6) son todos igualmente necesarios a este desenlace, de modo, pues, que no sería equivocado decir que el superyó es un compuesto de esos tres elementos, constituyendo su peculiaridad la de volver internas las actitudes que antes se dirigían hacia el exterior. Según se observó anteriormente, no hay duda de que la función autopunitiva de la culpa se halla destinada a proteger al individuo del riesgo del castigo exterior, tal como ocurre con la penitencia religiosa.
Es a esta altura de la exposición que tropezamos con el primero de los problemas fundamentales. ¿Cómo explicar el hecho de que el proceso destinado a proteger a la personalidad de una situación intolerable, que a los fines de esta exposición podemos definir como el temor provocado por el odio, se vuelva intolerable a su vez hasta el punto de que, en defensa propia contra esta salvación, el sujeto recae precisamente en las actitudes del temor y el odio de las cuales se le estaba protegiendo? ¿Cómo pueden ser aquéllas, al mismo tiempo, más intolerables y menos intolerables que la culpa? La única explicación posible es la de que debemos estar confundiendo dos cosas distintas, bajo una misma denominación de culpa. Yo sugiero que esas dos cosas no son sino las dos etapas indicadas anteriormente: la del renunciamiento y la del autocastigo respectivamente. Si fuera efectivamente así. sería de esperar que existiera entre ambas una especie de correlación a la inversa. Existen numerosas pruebas en apoyo de esta suposición, y Reik y Alexander llegan hasta a ver en la tendencia al autocastigo una manera de liberar al sujeto de la necesidad del renunciamiento. Aquél se castiga a fin de procurarse la condición necesaria para la obtención de la indulgencia. Debe recordarse asimismo, tal como se insinuó anteriormente en este trabajo, que el temor y el odio que aparecen secundariamente se hallan lejos de ser idénticos al temor y el odio de las capas más profundas. En cierto sentido aquellos son mucho más artificiales que éstos: el peligro del castigo externo a que de ese modo se expone el sujeto, por ejemplo, rara vez es serio, al menos si se le compara con la implacable realidad que el peligro originario representa para el inconsciente. El temor y el odio secundarios son, en una palabra, mucho más egosintónicos que los de las capas primarias, y se hallan en mucho mayor grado bajo el control y la regulación del yo.
Debemos considerar ahora el tercero y último tema, a saber, el del temor. (7) Comencemos por formular una pregunta: el temor (a un daño) ¿implica siempre la idea de represalia?, o dicho de otro modo ¿implica siempre una actitud previa de odio y hasta de culpa? Teóricamente no habría razón alguna para que así fuera, y en el caso de muchos animales, los conejos (8), por ejemplo, tal suposición parecería bien gratuita por cierto. Sin embargo, si nos atenemos a nuestras comprobaciones clínicas, y al menos en lo que respecta a todas aquellas edades posteriores a la más tierna infancia del sujeto, no tenemos más remedio que reconocer que jamás encontrarnos al uno sin el otro. de modo que tenemos forzosamente que postular la presencia del odio, y también probablemente de la culpa, cada vez que tropezamos con el temor. Quizá se deba esto a la rapidez con que la simple carencia llega a significar para el sujeto privación y frustración, provocando en consecuencia la cólera y el odio. Si la privación resulta demasiado difícil de sobrellevar y conduce al temor, podemos estar seguros de que en la práctica encontraremos también odio y culpa. Esta observación clínica no prueba, sin embargo, que la ansiedad temprana sea secundaria con respecto al odio o la culpa, como parece serlo a menudo en las capas superiores de la mente. Todas las pruebas, por el contrario, y en especial la constituida por el análisis de niños, demuestran que la ansiedad antecede a la culpa y el odio.
Arribando ahora el tema del temor mismo, el primer problema consiste en distinguir entre el temor a un peligro externo, acontecimiento proveniente de fuera, y el temor al peligro interior, que surge debido al planteamiento de determinada situación interna. No hay duda de que el hecho de no haber sabido apreciar esta diferencia, ha retardado considerablemente nuestros progresos en el pasado.
Dicha circunstancia ha sido expuesta con tanta claridad por Freud y en su Hemmung, Symptom und Angst, que sólo necesito aquí refrescaros la memoria citando un párrafo de dicha obra (pág. 120): “Atribuimos así dos fuentes de origen a la ansiedad que aparece después de la primera infancia. Una de ellas era involuntaria, automática y debida siempre a causas económicas, y surgía cada vez que venía a establecerse una situación análoga a la del nacimiento. La otra era producida por el yo ante la sola amenaza de una situación de esta clase, con el propósito de evitarla”. Nuestros enfermos nos suministran a veces una indicación consciente de este estado de cosas, al decimos que “tienen miedo del temor”, o “miedo de tener miedo”.
Antes de dedicarnos a inquirir la naturaleza y función de la reacción del temor y la ansiedad, conviene que tengamos una idea clara de la naturaleza del peligro que los provoca. Freud (op. cit., pág. 126) da el nombre de “situación traumática", caracterizada por un estado absolutamente indefenso y de una gran vaguedad e imprecisión acerca del objeto del miedo, a aquella en que el sujeto se ve impotente para enfrentarse con una masa de sobreexcitación a la que no puede suministrar descarga alguna. Se trata evidentemente de la situación primordial, aunque el sujeto cree que ella puede repetirse más tarde, creencia que ocurre especialmente en los casos de neurosis de ansiedad somática. Al típico temor de la psiconeurosis, Freud lo denomina en cambio “situación de peligro”, en la cual la ansiedad es provocada de intento por el yo a fin de prevenir a la personalidad de la posible proximidad de la situación traumática, y de la conveniencia de tornar las precauciones necesarias para evitarla. Estas dos situaciones se corresponden, evidentemente, con los peligros que hemos denominado externo e interno respectivamente. Freud insiste en que el temor que se comprueba en la psiconeurosis es siempre el temor a una intervención externa; y que si el impulso libidinal viene a resultar en definitiva una fuente de peligro, no es porque lo sea en sí mismo sino a causa de la intervención que dicho impulso puede provocar (op. cit. S. 67). Existen, al parecer, dos maneras fundamentales en que puede expresarse el peligro externo. y ya veremos cómo ambas conducen al restablecimiento del peligro primario e interno. O bien el objeto capaz de suministrar satisfacción al impulso (la madre en el caso del niño varón) le es retirado al sujeto, o bien uno de los progenitores (en este caso el padre) amenaza con quitarle el órgano necesario para dicha satisfacción. En cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo: en el primero se crea en forma directa un estado de privación, en el segundo se lo crea en forma indirecta, impidiendo la satisfacción. Pero la palabra privación no es sino una denominación más de la situación traumática originaria, que consiste en la intolerable tensión libidinal consiguiente al bloqueo de la carga eferente. Podemos, pues, decir que el peligro a que alude Freud cuando habla de la Kastrationsangst des Ich (op. cit.. pág. 40), consiste en que el yo pierda su capacidad u oportunidad de obtener satisfacción erótica. El temor se refiere a que la excitación de aquella parte de la libido que no puede, o a la cual no se le permite, obtener satisfacción, llegue a interferir a la parte que sí puede obtenerla. En otras palabras, la libido no egosintónica representa un peligro para la que lo es. Se puede expresar esto clínicamente como un temor directo a la impotencia, pero el caso más interesante es aquel en que el temor se refiere a la posibilidad de pérdida de la personalidad misma, de que se entorpezca la satisfacción de los ideales más elevados o los placeres más laudables del sujeto. El análisis demuestra que éstos representan sublimaciones imperfectas de los deseos incestuosos mismos; pues constituyen el núcleo de la carga narcisística del yo. Es por eso que lo mismo se puede decir que el peligro en cuestión amenaza al yo, como que amenaza a la libido. En rigor la amenaza se dirige a la posesión de libido por parte del yo, a la capacidad de éste para lograr satisfacción libidinal, de naturaleza ya sea sensual, ya sublimada.
Esto es, precisamente. lo que deseaba indicar al utilizar la palabra "afánisis". Algunos colegas han expresado su sorpresa de que yo, que siempre había insistido sobre la naturaleza concreta del inconsciente y especialmente en lo que se refiere al simbolismo, describiera ahora a una parte de su contenido por medio de semejante término abstracto tornado del griego. Mis razones para hacerlo fueron dos. En primer lugar, encuentro necesario insistir sobre el carácter absoluto de la cosa temida, cosa que es a veces de efectos más amplios y completos que la castración, si atribuimos a esta palabra su debido significado. Muchos hombres, en efecto, son capaces de renunciar al pene, aun en su inconsciente, pues otras zonas eróticas vienen a substituirlo, en cuanto a las mujeres. la significación personal de ese miembro es casi enteramente secundaria. El peligro final de que nos estamos ocupando se refiere a todas las formas posibles de la sexualidad: no solamente a las prohibidas e inaccesibles, sino también a las egosintónicas y a las sublimaciones de las mismas. Dicho peligro significa el aniquilamiento total de la capacidad de satisfacción sexual, ya sea directa o indirecta, asunto que tendremos que recalcar nuevamente cuando consideremos la situación traumática primaria. En segundo lugar el término en cuestión trata de representar nuestra descripción intelectual de un estado de cosas que no tiene contrapartida ideativa alguna, consciente o inconsciente, en la mente del niño. Se trata, pues, de algo muy distinto de una interpretación analítica del inconsciente en el sentido usual. En la neurosis de ansiedad, por ejemplo, existe según Freud la creación automática de un estado emocional de ansiedad, más bien que un estado de temor producido por la idea, consciente o inconsciente de peligro específico alguno.
Sea esto exacto o no tratándose de la neurosis en cuestión (y me parece bastante probable que lo sea), debemos reconocer que en lo que respecta a la infancia tiene que serlo necesariamente, ya que ese período antecede a todo pensamiento ideativo. No me refiero únicamente a la situación del nacimiento en sí, repecto de la cual tanto hay aún de dudoso, sino al período de muchos meses de duración que le sigue, en el cual se puede observar un estado que podríamos llamar de ansiedad primaria preideativa (Urangst). Es sólo más tarde, cuando la situación comienza a manifestarse exteriormente y la ansiedad es creada por el yo como una “señal" (Freud) destinada a dar la alarma, que podemos hablar de temor ideativo, que poseerá entonces generalmente una referencia específica.
Despejado ya en parte el terreno referente al “peligro", podemos pasar ahora a considerar más de cerca al temor mismo, lo que nos lleva a la "situación traumática” primaria. Pocas dudas caben acerca de que, tal como insistiera Freud desde un principio, esta ansiedad temprana se relaciona en forma absolutamente directa con la situación de la simple privación libidinal. Decimos que “se relaciona"; pero sin embargo la naturaleza precisa de esa relación constituye al segundo de los problemas fundamenta-
les con que tropezamos en el curso de las presentes consideraciones, y uno de los más intrincados de toda la materia psicoanalítica. Durante muchos años expresé la opinión de que la fórmula de Freud de la conversión en ansiedad de la libido reprimida, era insostenible tanto desde el punto de vista psicológico como desde el biológico, y él mismo la ha retirado recientemente (op. cit., pág. 40) aunque todavía formula una reserva respecto de la ansiedad primaria automática o sin objeto (op. cit., págs. 41, 88). Se plantea pues la cuestión de si el conocido significado biológico del instinto del temor (consistente en una reacción defensiva), junto con la significación, enteramente defensiva también, de la ansiedad “señal” de las psiconeurosis, no nos debieran impulsar a ensayar la validez de igual solución en el caso de la ansiedad primaria. En cuanto a la situación en sí, es posible definirla como la de desamparo frente a una tensión libidinal intolerable, para la cual no existe descarga alguna a mano, ni alivio, ni satisfacción. Freud habla de “la falta de satisfacción de una tensión creciente debida a la necesidad, contra la cual el sujeto es impotente” (op. cit., pág. 82), y dice que la verdadera médula del “peligro" consiste en la “acumulación de cantidades de estimulación”, de las cuales es necesario desembarazarse" (op. cit.. pág. 83). ¿Es posible desentrañar la situación más allá de esto? ¿Por qué razón es intolerable la tensión aludida, y en qué sentido es que resulta alarmante? El efecto evidentemente inhibitorio de la ansiedad representa alguna forma de defensa contra esa cosa intolerable, cualquiera que ella sea, o se trata simplemente de una consecuencia, que podríamos llamar mecánica, de la sobreexcitación bloqueada? Yo creo que se trata de las dos cosas. Si consultamos la ciencia afín de la fisiología –y creo que estamos justificados en hacerlo, tratándose de una región preideativa tan profunda advertimos que una situación similar, que es posible provocar experimentalmente como es natural, termina con el agotamiento de la estimulación misma. El hombre hambriento deja de sentir hambre cuando pasa mucho tiempo sin alimento, los expertos del ayuno son, probablemente, personas que pueden resistir mejor que la mayoría la etapa inicial de excitación, llegando así a la de anestesia gástrica. Pero tratándose de la libido, eso equivaldría al aniquilamiento total de la misma. Desaparecería toda posibilidad de funcionamiento erótico, y para siempre, desde el punto de vista subjetivo. Es posible que sea contra este estado final de afánisis, que corresponde exactamente al producido por el peligro externo, según se explicó anteriormente, que constituye una defensa la ansiedad primaria.
Existen otros dos puntos de vista que creo podrían arrojar luz sobre este problema. Si examinamos los fenómenos que constituyen la ansiedad, descubrimos que, según lo he descrito en detalle en otro lugar (9), tanto los mentales como los físicos pueden ser divididos en dos grupos: el de la inhibición y el de la sobreexcitación, respectivamente; el contraste entre la distribución de la secreción salivar y el aumento de la orilla, sirve para ilustrar el punto. Esto, algo debe de significar. Una segunda consideración la constituye la siguiente sugerencia, que no es sino la prolongación de la idea que ya insinuamos, de que quizás fuera posible demostrar que aun la ansiedad primaria posee, si no un propósito en el sentido psicológico del término, cuando menos una función que realizar. Nada tendría de extraño que el yo, en la situación verdaderamente desesperada en que se encuentra, hiciera todos los esfuerzos imaginables por aliviarla. Yo sugiero que esos esfuerzos se pueden dividir en dos grupos, que no coinciden exactamente con los otros en que se dividen los fenómenos mismos, y que se indicaron más arriba. Dichos grupos son: 1) el constituido por los intentos de aislar al yo de la excitación. Estos representan las tendencias a la fuga del instinto del temor, que de tener éxito producirían un estado semejante al de la anestesia histérica, y deben representar los albores de lo que Freud denomina la represión primaria (Urverdrängung); 2), el constituido por los intentos de entenderse más directamente con la excitación misma, ya sea suministrándole vías limitadas de descarga o, en actitud más agresiva, amortiguando la excitación misma. El primero de estos grupos no requiere explicación ulterior, pero es necesario ampliar la del segundo. Muchos de los fenómenos de la sobreexcitación, como la excitación mental, la poliaquiuria, etc., deben suministrar cierto grado de descarga libidinal, y Freud ha sugerido (op. cit.. pág. 129, nota) que hasta la parálisis producida por la inhibición puede ser explotada en un sentido masoquístico. Esto nos recuerda la circunstancia, que no creo haya sido formulada en forma expresa, de que igual cosa se puede decir de todas las formas de mecanismos defensivos. Reik y Alexander, por ejemplo, han señalado de manera convincente que la culpa no solo produce el efecto de inhibir los impulsos prohibidos, sino que ha creado un mecanismo especial, el del castigo, por cuyo medio pueden éstos ser satisfechos, en cierta medida al menos. En la represión, que según lo ha señalado claramente Freud constituye una forma de defensa, se produce una filtración en los niveles inferiores pero también más accesibles, a los que ha retrocedido la libido. Hasta en la autocastración culpable, el sujeto obtiene el beneficio de actuar eróticamente en el plano femenino. En cuanto al proceso amortiguador, esencial a toda inhibición, lo considero como la primera etapa de ese renunciamiento que más tarde constituirá una parte esencial del proceso de transformación de los vanos deseos incestuosos, en actividades psíquicas más útiles. La importancia fundamental que reviste dicho proceso en la génesis de las neurosis, recibirá de nuevo, oportunamente, nuestra atención.
Si la concepción que acabarnos de proponer es válida, es necesario concluir que lo que el niño encuentra tan intolerable en la situación “traumática” primaria, el peligro frente al cual se siente tan indefenso, es la pérdida del control en lo que respecta a la excitación libidinal, su incapacidad para descargarla y para gozar con dicha descarga. Si la situación no es aliviada no podrá terminar sino en el agotamiento de una afánisis temporal, que sin duda será vista por el niño como una situación permanente. Todas las complicadas medidas de defensa que constituyen el material de nuestro estudio en el psicoanálisis, no son fundamentalmente sino intentos de eludir este desenlace. La ansiedad primaria, lo mismo que la ansiedad “señal” posterior, pertenece esencialmente a estas medidas de defensa. La represión, que según lo ha señalado Freud recientemente, pertenece también a la serie de las defensas, es una de las consecuencias de la ansiedad.
III
Sólo nos resta coordinar ahora las relaciones que subsisten entre el temor, la culpa y el odio, y formular las generalizaciones que parecen desprenderse de las reflexiones que acabo de exponer.
Hemos observado que se pueden distinguir dos etapas en la evolución de estas tres reacciones mentales. En el caso del temor existe primero el miedo afanísico primario, provocado por la intolerable tensión de la excitación no descargada, y luego, una vez que esta privación ha quedado identificada con la frustración externa. el temor "señal” a dicho peligro. En el caso del odio, existe primero la cólera producida por la frustración y luego el sadismo resultante de la sexualización del impulso del odio. Con la culpa ocurre primeramente lo que hemos, denominado inhibición prenefanda, cuya función es la de reforzar a la primera reacción de temor y que, en el hecho, apenas si se puede distinguir de esta última: y segundo la etapa de la culpa propiamente dicha, cuya función es proteger al sujeto de los peligros externos.
Se habrá advertido que sólo el temor y la culpa exhiben el fenómeno de la inhibición. Cuando ésta llega a convertirse en renunciación, emprendida con el objeto de desviar los deseos hacía direcciones más promisorias, el desenlace puede resultar satisfactorio. Quizás se deba a la ausencia de este elemento con la reacción odio-sadismo y también a que, por su misma naturaleza, dicha reacción tiende a provocar aún más el peligro externo, el hecho de que la misma tenga consecuencias tan infortunadas, tanto desde el punto de vista social como patológico (neurosis obsesiva, paranoia y melancolía). Clínicamente se la descubre, por lo común, como la única alternativa posible frente a la inhibición y la culpa, como una defensa o protesta contra éstas, pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, que la inhibición y la culpa alternen entre sí como defensa contra los peligros del sadismo.
El punto crítico de todo el proceso lo constituye evidentemente aquel en que la situación interna se exterioriza, y la privación es igualada por la frustración. Debido simplemente a que de ese modo la situación es más accesible y fácil de influir, y representa una ayuda necesaria en la tarea de obtener el alivio representado por la satisfacción del deseo, el niño debe encontrar que el estado de cosas se ha modificado en su favor, aunque es cierto que entonces deberá hacer frente a los antiguos peligros bajo una nueva forma. En esa empresa la fantasía del progenitor severo desempeña un papel importante; más aún, indispensable. La exageración de los peligros externos amplifica las ventajas obtenidas con la exteriorización de la situación, y también, al desarrollar el superyó, está indicando ya la manera de solucionar las dificultades en su nueva forma. Así como las reacciones de la adolescencia son determinadas por las de la fase sexual infantil, también deben serlo las de la situación imaginaria externa (es decir la edípica) por las de la situación interna anterior. Así por ejemplo, cuanto mayor sea la ansiedad primaria, tanto
más se recurrirá a la imagen del progenitor estricto en la situación edípica. Cuanto más sádica haya sido la reacción primitiva, tanto más difícil resultará resolver la culpa de aquella situación, y así sucesivamente. Ello nos lleva a recalcar la importancia de las reacciones primeras. Resultó una revelación cuando Freud dejó establecida la verdad fundamental de que todo temor es, en definitiva, temor del progenitor, toda culpa lo es con respecto al progenitor; y todo odio es odio al progenitor. Estamos empezando a advertir, con todo, que aun estas actitudes tan tempranas deben tener a su vez una prehistoria, que según todas las probabilidades influye grandemente sobre ellas.
A fin de completar la lista de nuestras conclusiones, recordemos las consideraciones que propusimos al comienzo de este trabajo. Llamé allí la atención acerca de las diversas capas secundarias de defensa que encubrían a las tres actitudes del temor, el odio y la culpa, y señalé que las defensas mismas constituían una especie de “regreso de lo reprimido”. Hemos visto cuán profundas deben ser las capas primarias de estas actitudes emocionales, y también cómo se pueden distinguir dos etapas en la evolución de cada una de ellas. Las relaciones existentes entre las capas secundarias parecerían ser aproximadamente las siguientes. Cualquiera de estas actitudes primarias puede venir a resultar insoportable, y es así como se desarrollan a su vez reacciones defensivas secundarias que derivan, según se acaba de indicar, de alguno de los otros atributos. Puede ocurrir así que se desarrolle un odio secundario como medio de entendérselas con el temor o con la culpa, una actitud secundaria de temor (ansiedad “señal'), como medio de entendérselas con el odio culpable, o más bien con los peligros que éste acarrea, y aun en ocasiones, una culpa secundaria como medio de entendérselas con el odio o con el temor. Estas reacciones secundarias son, pues, de naturaleza regresiva, y cumplen las mismas funciones defensivas de todas las otras regresiones.
Vale la pena llamar la atención sobre el papel desempeñado por la libido en relación con las tres actitudes emocionales en cuestión. Cada una de ellas puede llegar a ser sexualizada. Con el temor existe el aspecto masoquístico de la inhibición paralizante y la descarga somática de la reacción de temor misma; con la culpa existe el masoquismo moral; y con el odio la aparición del sadismo. Freud ha comentado recientemente el hecho notable de que no estemos todavía en condiciones de dar respuesta satisfactoria al interrogante de por qué es que esta persona hace una neurosis, y la de más allá no. Estoy convencido de que el día en que podamos dar forma definitiva a esta respuesta comprobaremos que ella reside en la reacción del niño ante la situación “traumática" primaria, y en consecuencia ante el peligro edípico que más tarde surge de aquélla. La conclusión principal de este trabajo es la de que el temor, el odio y la culpa deben ser mirados como reacciones a esta situación primaria, y como medios de entendérselas con ella. El problema fundamental consiste, evidentemente, en hallar la manera de soportar un alto grado de tensión libidinal sin perder el control de la situación. Si el niño se siente indefenso hasta el punto de hallarse en peligro de caer en la afánisis espontánea del agotamiento, recurrirá a medidas desesperadas, corriendo entonces el riesgo de oscilar entre dos reacciones desfavorables. Puede ocurrir, por un lado, que cuente demasiado con la afánisis artificial de la inhibición y que ésta, a su vez, le haga perder el control de los deseos perturbadores al hacerle perder la posesión de los mismos, al hacerlos desaparecer. Puede ocurrir, por otro lado, que el niño tome la senda más fácil, consistente en desarrollar hasta un grado excesivo las reacciones defensivas del temor, el odio y la culpa; senda que conduce inevitablemente a la neurosis. Quizás fuera más exacto decir, no que el niño oscila entre estas dos soluciones, sitio que la primera es la primaria, y que el niño sólo adopta la segunda cuando aquélla ha fracasado. Esto explicaría la preponderancia de la reacción “todo o nada" tan característica de la neurosis grave, y el temor a la moderación que exhiben los neuróticos. Controlar o guiar un deseo, o mantenerlo en suspenso cuando es necesario, significa para el neurótico admitir que entre en juego la reacción de la culpa, que a sus ojos representa el único motivo concebible para controlar un impulso. Pero a esa reacción el neurótico le tiene un fundado temor, pues jamás ha aprendido la manera de controlar la tendencia inhibitoria que constituye la esencia de la reacción de la culpa, y en la cual se halla inherente el peligro de la afánisis artificial. Aquello mismo en que al principio buscara su salvación, se ha convertido para él en el mayor de los peligros.
Si el razonamiento que aquí se expone resulta confirmado, sus conclusiones deberán influir sensiblemente sobre los problemas prácticos de la terapéutica. La meta más difícil del análisis terapéutico consiste en inducir al enfermo a tolerar, primero la reacción de la culpa, y luego el odio y el temor que se ocultan debajo de ella. El principal obstáculo en ese sentido lo constituye la falta de confianza del enfermo en cuanto a su capacidad para controlar la tendencia inhibitoria, originariamente defensiva. La batalla está ya ganada a medias cuando comprende que existen otras razones, fuera de las morales, para refrenar la satisfacción de un impulso, y lo estará del todo cuando se dé completa cuenta de que su capacidad de restricción, en lugar de representar el peligro que siempre imaginara, es por el contrario lo único capaz de proporcionarle lo que busca, es decir, la segura posesión de su personalidad, especialmente de su potencia libidinal, junto con el autocontrol en el sentido más completo del término. Sólo entonces se hallará en condiciones de conducirse adecuadamente frente a la realidad, tanto interior y propia, como del mundo exterior.Primera publicación en The International Journal of Psycho-Analysis. Vol X, 1929. En 1947, fue publicado por la Revista de Psicoanálisis editada por la Asociación Psicoanalítica Argentina, cuya traducción reproducimos (Vol. V, N° 3, Año 1947-1948)





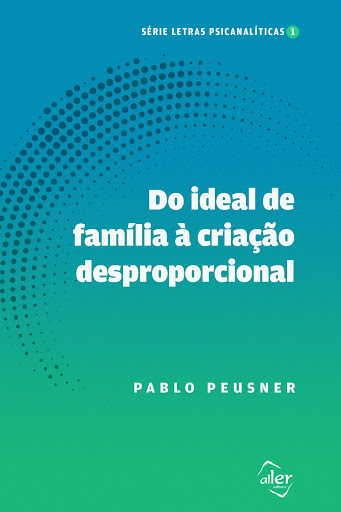
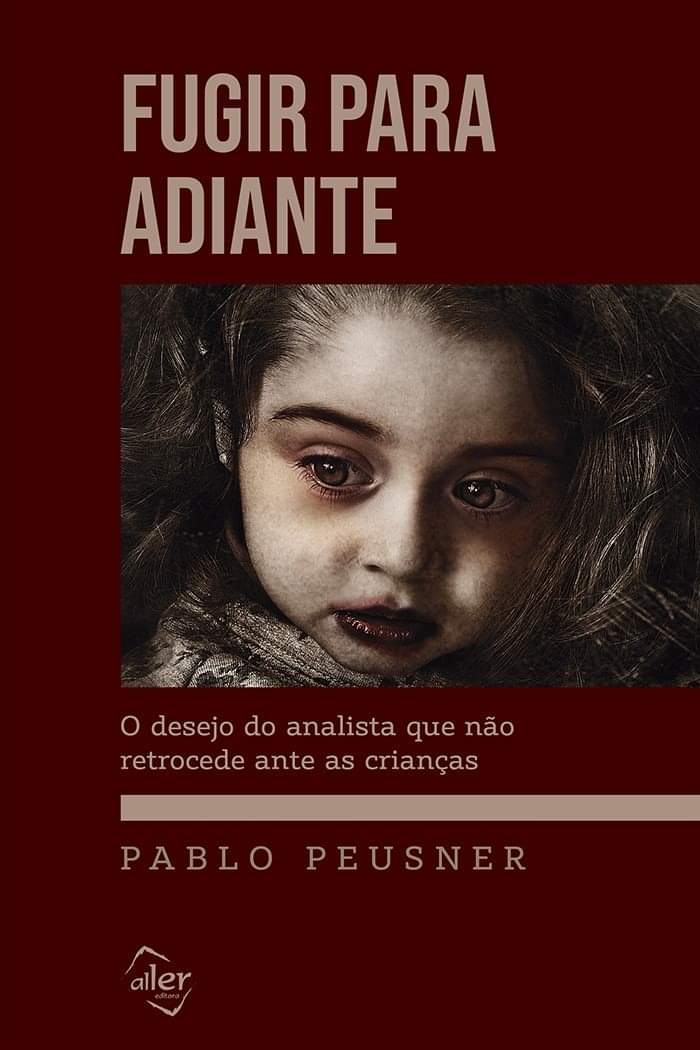
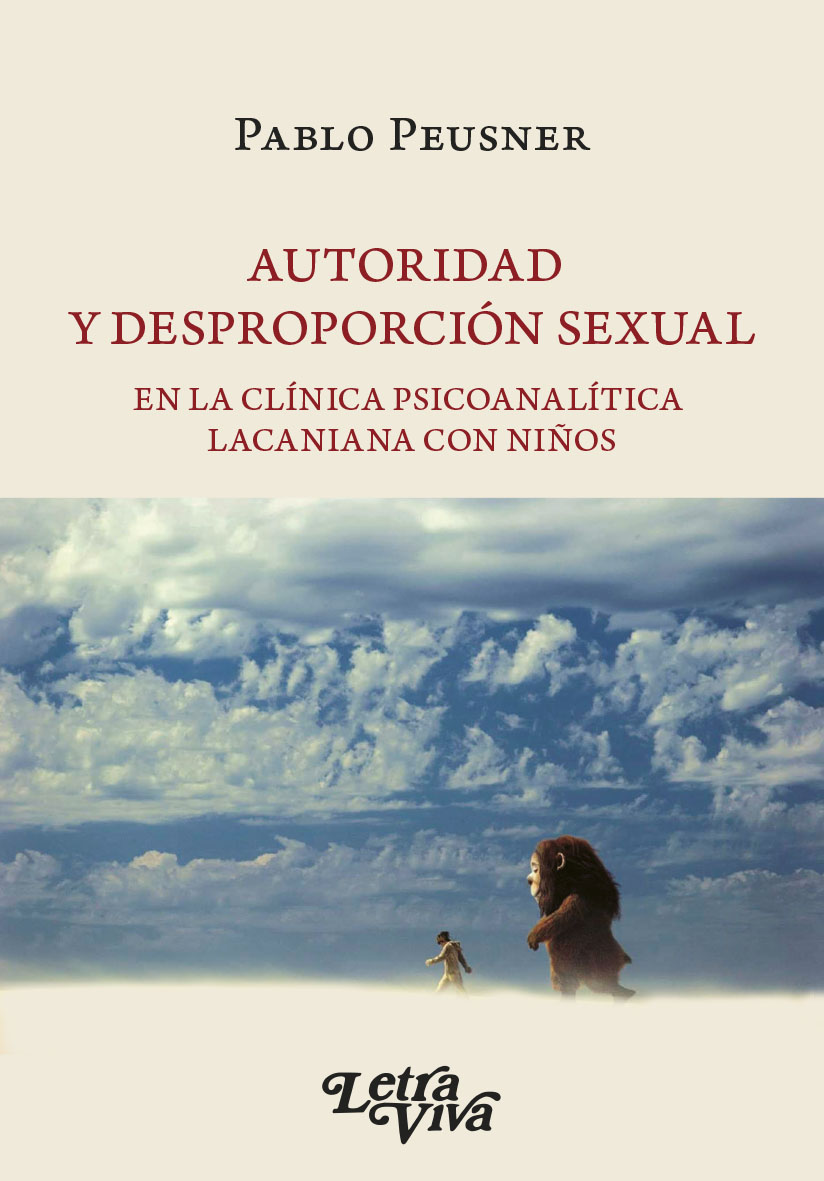

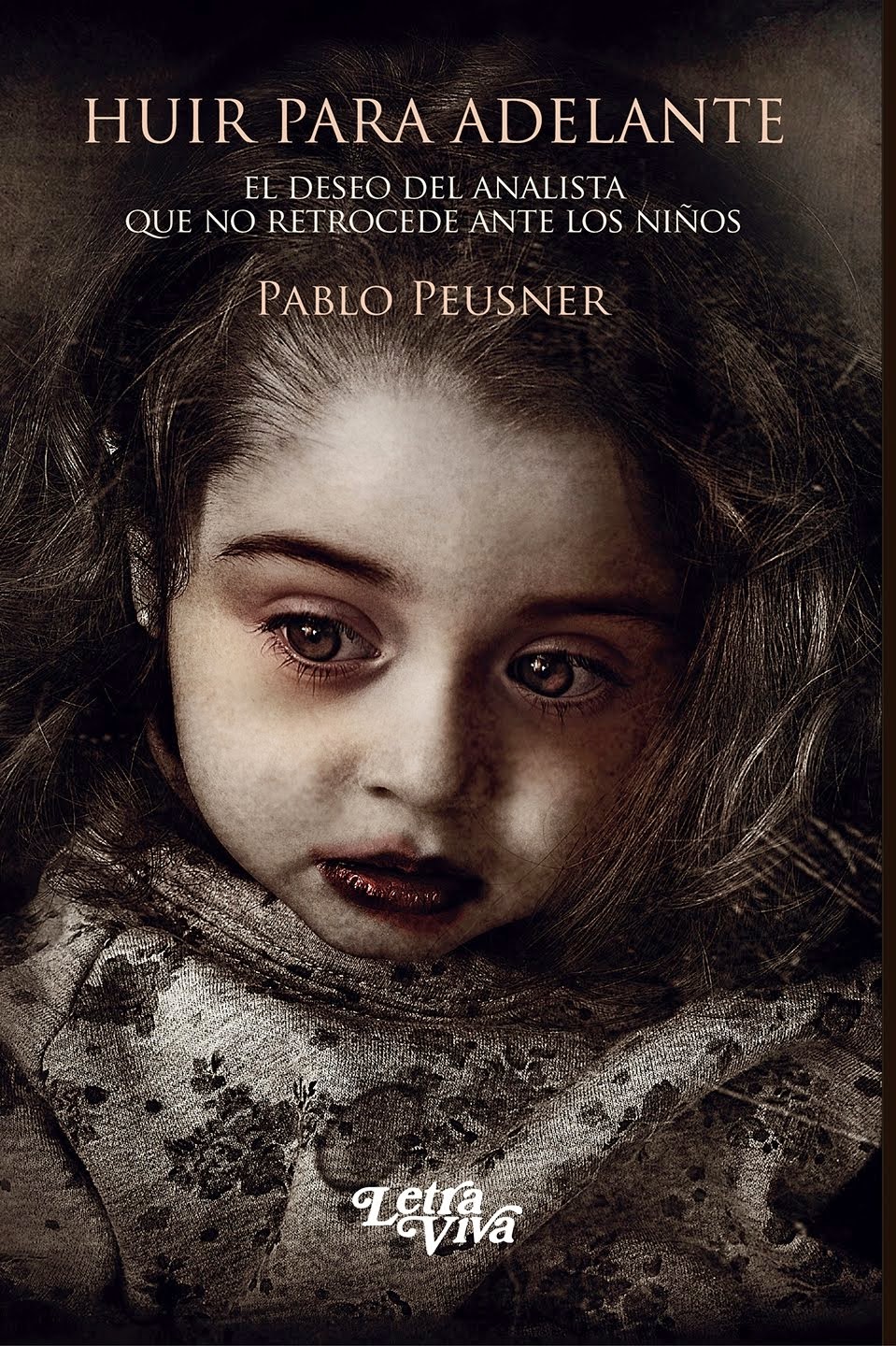
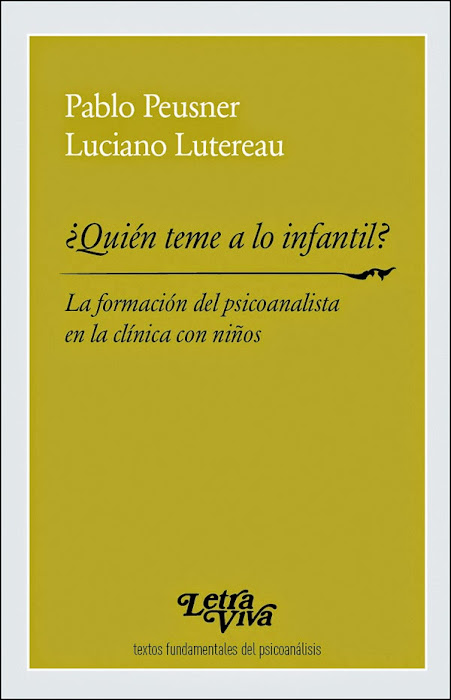

+Frente.jpg)